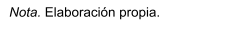
Hacia la Vida que les Pertenece: Los Pisos con Soporte como Vehículo de Inclusión Comunitaria de las Personas con Discapacidad Intelectual de Can Calopa.
/
Towards the Life thSe financió con recursos propios.at Belongs to them: Supported Apartments as a Vehicle for Community Inclusion of People with Intellectual Disabilities in Can Calopa.
MSc. Laia Sans Alcalde
Universitat de Barcelona, España
laia.sans03@gmail.com
https://orcid.org/0009-0007-9016-7806
MSc. María Eugenia Montenegro Lizárraga
Universitat de Barcelona, España
mariaeugeniamontenegro13@yahoo.com
https://orcid.org/0009-0004-7134-2419
MSc. Kevin Adasme Jofré
Universitat de Barcelona, España
kevin.ajofre@gmail.com
https://orcid.org/0009-0000-5811-5562
Fecha de Recepción: 12 de Septiembre de 2024
Fecha de Aceptación: 30 de Noviembre de 2024
Fecha de Publicación: 31 de Marzo de 2025
Financiamiento:
Se financió con recursos propios.
Conflictos de interés:
El autor declara no presentar conflicto de interés.
Correspondencia:
Nombres y Apellidos: MSc. Laia Sans Alcalde
Correo electrónico: laia.sans03@gmail.com
Dirección postal: España
Esta investigación forma parte del plan de estudios del Máster de Intervenciones Sociales y Educativas de la Universitat de Barcelona, específicamente del curso de Intervenciones Sociales y Educativas en el propio Contexto.
Resumen: Los pisos con soporte son un importante recurso en la inclusión comunitaria de las personas con diagnóstico de discapacidad, no obstante, existen limitaciones para el acceso. Por lo cual, el objetivo de esta investigación ha sido analizar el impacto que tiene para las Personas Usuarias de Can Calopa el disponer de una plaza en un piso con soporte, en su proceso de inclusión comunitaria, y los resultados muestran: (a) la importancia del proceso de adquisición de habilidades y capacidades que posibilitan desarrollar mayores niveles de autonomía y autodeterminación; (b) en los pisos, se evidencia un progreso acelerado de desarrollo a nivel personal y social, ya que se trata de un contexto que facilita la creación y mantenimiento de vínculos con la comunidad; y (c) la inclusión comunitaria no se mide por la cantidad de lazos construidos, sino por la posibilidad de decidir cuántos y cómo se construyen.
Palabras clave: Pisos con soporte (PSAPLL). Personas con Discapacidad Intelectual. Exclusión. Autonomía. Inclusión Comunitaria.
Abstract: Supported housing is an essential resource for the community inclusion of individuals diagnosed with disabilities; however, there are limitations to access. Therefore, the objective of this research has been to analyze the impact that having access to a place in supported housing has on the community inclusion process of the Users of Can Calopa. The results show: (a) the importance of the process of acquiring skills and abilities that enable greater levels of autonomy and self-determination; (b) within supported housing, there is accelerated personal and social development, as it provides a context that facilitates the creation and maintenance of community bonds; and (c) community inclusion is not measured by the number of bonds created but by the ability to decide how many and how they are constructed.
Keywords: Supported Housing (PSAPLL). People with Intellectual Disabilities. Exclusion. Autonomy. Community Inclusion.
Introducción
La inclusión sociocomunitaria de las personas con discapacidad intelectual es un objetivo a nivel internacional como nacional. De esta manera, el artículo 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconoce su derecho a vivir con independencia y ser incluidas en la comunidad e insta a los Estados a asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a las instalaciones y los servicios comunitarios.[1] En esta misma línea, en España, el Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprobó la Ley General de derechos de todas las personas con discapacidad; posteriormente la Ley 6/2022, de 31 de marzo,[2] y la Resolución DSO/1057/2022, de 9 de abril, que regula el Programa de Soporte a la Autonomía en el Propio Hogar, en adelante PSAPLL (de sus siglas en catalán),[3] tienen como objetivo la universalidad y plenitud en la autonomía e inclusión social. No obstante, en la implementación de las políticas mencionadas se encuentran limitaciones, como la falta de recursos y carencias reglamentarias.
Dentro de este marco encontramos el accionar de la cooperativa L’Olivera – Can Calopa, que lleva adelante un proyecto en el cual se trabaja para la autonomía e inclusión comunitaria de las Personas con Discapacidad Intelectual (en adelante, PDI).[4] En el desarrollo de los proyectos vitales de cada persona, desde la cooperativa, se identifica la necesidad de aumentar las plazas del PSAPLL, un contexto que potencia el ejercicio de sus derechos.[5] Por este motivo, la presente investigación tiene por objetivo: analizar el impacto que tiene para las personas con discapacidad intelectual de Can Calopa el disponer de una plaza en un piso con soporte, en su proceso de inclusión comunitaria. Para la consecución de este objetivo se busca responder las siguientes preguntas: ¿cuál es el proceso desarrollado por las personas para incorporarse al recurso del PSAPLL?, ¿cómo se transforman sus capacidades y habilidades, así como también, sus relaciones con la comunidad al vivir en un piso? y ¿de qué manera valoran las personas participantes la inclusión comunitaria?
La discapacidad es parte de la condición humana. En esta línea, Enríquez (2018) nos invita a comprenderla como la heurística de nuestra condición, pues las capacidades físicas y mentales asociadas a la “normalidad” no son inherentes a ésta.[6] Así, para él, lo más provechoso sería reconocer su valor para explicar nuestra existencia, valorar la diversidad que nos aporta y superar la obsesión de la sociedad occidental por alcanzar la denominada “normalidad cognitiva”. Tomando esta invitación, se presentan los conceptos de exclusión e inclusión comunitaria, las concepciones sobre la discapacidad y los modelos de acompañamiento. Para cerrar, se caracteriza el contexto en el cual se ha llevado a cabo esta investigación.
2.1. Exclusión e Inclusión Sociocomunitaria: Una Cuestión de Derechos.
En las comunidades del siglo XXI se viven nuevas manifestaciones de la desigualdad y exclusión social de ciertos colectivos, entre ellos las personas con discapacidad intelectual. Lo anterior sobrepasa la pobreza en su sentido clásico y se expresa en nuevas formas que, según Subirats et al. (2004): “se consolidan como determinantes de la marginación y la inhibición social, política, económica y laboral que padecen ciertos colectivos y personas,”[7] restringiendo su acceso a derechos y por ende a la ciudadanía plena. Asimismo, los autores subrayan que estar en lo que Castel (1995) denominó “zona de exclusión”, es hoy una situación mucho más móvil, diversa y dinámica que en el siglo XX; por lo tanto, se requieren nuevos abordajes que impliquen a toda la sociedad.
Luego, Subirats et al. (2004) precisan que la exclusión no se trata de la ausencia de vínculos y relaciones, sino más bien de personas sin el “lazo” o “vínculo social” que les permite sentirse “alguien con identidad propia y, al mismo tiempo, ser reconocido como uno más: como un ciudadano más, con sus carencias y limitaciones, pero también con sus recursos y oportunidades.”[8] Estas carencias dificultan su acceso al desarrollo personal, a la inserción comunitaria y a los sistemas de protección social, impidiendo que las personas se sientan parte de la “sociedad de referencia.”[9]
En este escenario, la discapacidad es una realidad y condición directamente relacionada con las dinámicas de exclusión e inclusión y, por tanto, un fenómeno altamente politizable, donde es posible y necesaria la agencia política.[10] Por ende, el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho[11] y la constatación de la discapacidad como una realidad consustancial a la experiencia humana[12] son puntos clave.
Concretamente, a nivel mundial hay cerca de 1.300 millones de personas con discapacidad,[13] y una de cada 1.000 personas tiene discapacidad intelectual, lo que corresponde al 5,03% de la población.[14] En España, las PDI ascienden a 300.000; de ellas, 79.000 viven en Catalunya, y sus edades se concentran en la infancia y el rango etario de 20 a 34 años,[15]Todas estas personas enfrentan múltiples barreras a nivel social y comunitario para ser y sentirse parte de la comunidad.
En este marco y con el sustento de otras investigaciones, Soler-Torramilans y Laborda-Molla (2023) plantean varios ejes importantes sobre la inclusión comunitaria de las PDI, de los cuales pueden destacarse tres. El primero subraya que “presencia en la comunidad” no equivale a participación. El segundo afirma que la medición de la inclusión comunitaria en base al número de veces que se entra en contacto con ella, es insuficiente, por tanto, ésta debiese medirse en base al sentimiento de que la persona es parte de una estructura en la que confía y percibe apoyo. Y el tercero destaca que la inclusión comunitaria de las PDI necesita de una red creciente de relaciones entre personas con y sin discapacidad, sustentada en sinergias desde distintos ámbitos, organizaciones y movimientos sociocomunitarios para que la inclusión sea efectiva.[16]
De esta manera, la inclusión sociocomunitaria alude a procesos colectivos cuyo fin es reforzar la autonomía de las personas mediante la activación de “roles personales y comunitarios, y de fortalecimiento del capital humano y social.”[17] Por tanto, no es una responsabilidad solo individual, sino también social, donde los poderes públicos están llamados a actuar. Desde una óptica comunitaria, debemos destacar que incluirse no se trata solo de estar con los otros, sino entre los otros, ello conlleva asumir responsabilidades individuales y colectivas.[18] Esta vinculación con los otros, siguiendo los planteamientos de Barbero y Cortés (2005), Llena et al. (2009) y Úcar (2012), va más allá de compartir espacios, intereses o características, e involucra un proceso de sinergia donde las personas deciden explícitamente “ser comunidad”; en consecuencia, es una elección personal primero y luego colectiva.[19]
Por consiguiente, estar incluido en la sociedad es ser un ciudadano de pleno derecho con participación en todos aquellos aspectos que nos afectan como individuo y comunidad.[20] Los autores nos instan a reemplazar la mirada de déficit y habilitación hacia la discapacidad, por una mirada de derechos que hable de capacidades, ciudadanía, participación, diversidad y comunidad, de autodeterminación personal y calidad de vida. Aceptar esta instancia amplía las oportunidades de las PDI y convida a la institucionalidad que les rige y acompaña, en específico al tutelaje, a ampliar y diversificar sus procedimientos para que alcancen mayor autonomía y participación.
2.2. Concepciones de la Discapacidad
Uno de los aspectos principales para comprender sobre la discapacidad es que ésta forma parte de la condición humana.[21] Otro aspecto importante es, como apuntan Verdugo et al. (2013), que la discapacidad es compleja, ya que hay muchas diferencias entre tipos, características y niveles, además de estar directamente influenciada por el contexto en el que una persona vive.[22] En referencia a ello, los autores proponen dos clasificaciones complementarias sobre la discapacidad publicadas en los años 90. La primera de éstas es la de Puig de la Bellacasa que propone el modelo tradicional, el paradigma de la rehabilitación y el de la autonomía personal. La segunda, de Demetrio Casado, la clasifica por medio de la integración utilitaria, la exclusión aniquiladora, la intervención técnica y especializada, y la accesibilidad.[23]
Además, Verdugo et al. (2013) señalan que, durante los últimos años, el modelo que más impacto está teniendo es “el modelo de la calidad de vida.” Éste surge desde la Asociación Americana de Discapacitados Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD), que considera el enfoque biopsicosocial desde una perspectiva socioecológica y contextual. En este sentido, plantea que “en la discapacidad no sólo existen limitaciones, sino también fortalezas, y que el funcionamiento del individuo en su interacción con el entorno que le rodea mejorará si se le ofrecen los apoyos adecuados”.[24]
2.3. Acompañamiento y Apoyos: Modelo de Calidad de Vida y Apoyos (MOCA) y Planificación Centrada en la Persona (PCP)
Según Schalock y Verdugo (2007), la calidad de vida es un estado de bienestar que presenta ocho dimensiones centrales: (1) Bienestar Emocional, sentirse tranquilo y seguro; (2) Relaciones Interpersonales, relacionarse con distintas personas y tener amigos y llevarse bien con la gente; (3) Bienestar Material, tener suficiente dinero para comprar lo que se necesita y se desea; (4) Desarrollo Personal, la posibilidad de aprender distintas cosas, tener conocimientos y realizarse personalmente; (5) Bienestar Físico, tener buena salud, sentirse en buena forma física y tener hábitos de alimentación saludables; (6) Autodeterminación, decidir por sí mismo y tener oportunidad de elegir las cosas que se quieren; (7) Inclusión Social, sentirse miembro de la sociedad, integrado, contar con el apoyo de otras personas; y (8) Derechos, ser considerado igual que el resto de la gente, respetando la forma de ser, opiniones, deseos, intimidad y derechos.[25] Éstas están influenciadas por determinantes personales y ambientales, centrales en la vida de las personas, pero varían en importancia y valor; pueden ser evaluadas mediante indicadores, susceptibles a la experiencia y vivencia de cada persona.
De las ocho dimensiones propuestas por los autores, Wehmeyer et al. (2013) destacan la autodeterminación como un elemento esencial en la transición a la vida adulta de los jóvenes con discapacidad intelectual, posibilitando una mejor calidad de vida y mayor satisfacción vital.[26] Asimismo, una conducta autodeterminada “se refiere a acciones volitivas que capacitan a la persona para actuar como el principal agente causal de su propia vida y mantener o mejorar su calidad de vida”.[27]
En esta misma línea, el Modelo de Calidad de Vida y Apoyos (MOCA) conjuga elementos significativos de la transformación en la visión de las personas con discapacidad, las cuales pasaron de ser vistas como pacientes a ser vistas como ciudadanas, con los mismos derechos a la participación. El enfoque del modelo es holístico e integrado, centrado en los derechos humanos y legales, se decide en base a la necesidad de servicios y apoyos en las limitaciones de la vida diaria, remarcando apoyos individualizados en ambientes inclusivos en la comunidad y enfatizando la evaluación de resultados. Los elementos determinantes del MOCA son los valores fundamentales, las dimensiones de calidad de vida individual y familiar, los sistemas de apoyos y las condiciones facilitadoras.[28]
Sumado a esto, en la Planificación Centrada en la Persona (PCP) el rol de los profesionales se caracteriza porque dejan de ser “los expertos” para convertirse en agentes que prestan acompañamiento en la consecución de las metas y sueños de la persona. Se reconoce la igualdad de derechos a la participación de la persona y la necesidad de la adaptación continua que requiere el proceso en las distintas etapas de su vida. Se cuenta con un grupo de apoyo, en el cual se incluye a las relaciones de su entorno, utilizándose apoyos naturales y comunitarios. Los propósitos de la PCP son incrementar sus vínculos significativos y su presencia activa en la comunidad, potenciar su visión de futuro, fortaleciendo sus itinerarios de vida y desarrollo con la conservación del control sobre su vida.[29]
2.4 Can Calopa
La Masia Can Calopa es la segunda sede de la cooperativa l’Olivera y se encuentra dentro del Parc de Collserola (Molins de Rei). Can Calopa es un proyecto cooperativo a través del cual, además de realizar actividades productivas agrícolas y de restauración, se trabaja para favorecer la promoción personal y la inclusión social de las PDI. La masía representa un espacio de vida y de trabajo donde se desarrollan procesos terapéuticos, asistenciales y educativos.[30] Concretamente, encontramos cuatro líneas de actuación diferenciadas entre vivienda y trabajo, como se detalla en la Tabla 1. Cuando se desarrolló esta investigación, Can Calopa acompañaba 24 personas con un diagnóstico de discapacidad intelectual (grado igual o menor al 80%), con edades entre los 20 y 35 años y tutelados (con una red familiar inexistente o muy débil).
Tabla 1 (Aproximación Teórica y Contextual, Can Calopa)
Líneas de actuación de Can Calopa
Línea de actuación | Ámbito | Ubicación | Principales actividades |
Centro Especial de Trabajo (CET) | Laboral | Can Calopa | Producción agrícola |
Servicio de Acompañamiento a la Vida Independiente (SAVI) | Vivienda | Molins de Rei (núcleo urbano) | Acompañamiento y soporte en los pisos |
Empresa de Inserción (EI) | Laboral | Can Calopa | Restauración |
Residencia | Vivienda | Can Calopa | Acompañamiento y soporte en la vivienda común |
El proyecto de acompañamiento que Can Calopa ofrece a las PDI tiene como objetivo mejorar su calidad de vida a través del trabajo de la autonomía y de procesos de inclusión sociolaboral. Con cada persona se realiza un Plan Individualizado (PIAI); este se divide en ocho dimensiones que se inspiran en las ocho dimensiones de la calidad de vida propuestas por Schalock y Verdugo (2007), transformándose para adaptar su funcionalidad al proyecto de Can Calopa.[31] Las ocho dimensiones de los PIAI son las siguientes: (1) gestión emocional y relaciones interpersonales, (2) vida en la comunidad, (3) cuidado personal, (4) vida en el hogar, (5) uso de aparatos, (6) vida laboral, (7) salud y seguridad y (8) gestión de recursos. Esta planificación se enmarca en las características de una PCP, ya que se trata de un proceso continuo en el que la persona interesada participa activamente y se trabaja horizontalmente, considerando como facilitadores de apoyos a todo su entorno.[32]
Cada persona participa en la planificación y redacción de sus propios objetivos en relación a las diferentes dimensiones: objetivos a corto y medio plazo, que se evalúan de forma periódica a partir de los indicadores: resolución, mejora, sin cambios y empeoramiento. También se lleva a cabo una valoración anual de los mismos, a partir de la cual se decide si deben mantenerse, replantearse o desestimarse. Para la redacción de los objetivos, los verbos propuestos son: resolver, curar(se), mejorar, evitar, mantener, paliar y detectar. Además de los objetivos que se persiguen, en el PIAI queda constancia de las actividades que tienen que llevar a cabo los distintos miembros del equipo interdisciplinar que acompañan a las PDI.[33]
3. Marco Metodológico
Esta investigación se desarrolla desde una metodología cualitativa y el método utilizado es el estudio de casos. La metodología se orienta, siguiendo a Sandín (2003), a la comprensión profunda de los fenómenos educativos y sociales, “y también hacia el descubrimiento y el desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos.”[34] Esto, según Sabariego et al. (2009), permite comprender un fenómeno para la transformación, el crecimiento y la toma de decisiones, tal como persigue esta investigación.[35] A su vez, el método consiste en un estudio de casos único, que es oportuno para indagar el proyecto de Can Calopa y el impacto del recurso del PSAPLL en la inclusión comunitaria de las PDI destinatarias.[36] Para la obtención de datos se aplican tres técnicas de recogida de información: (1) revisión documental; (2) grupo de discusión, dirigidos a las PDI de Can Calopa; y (3) entrevista individual, dirigidas al equipo profesional que acompaña a las PDI.
De forma transversal se lleva a cabo la revisión documental, compuesta por los documentos oficiales internos, personales y externos, que permite contextualizar, situar y complementar los datos obtenidos en los grupos de discusión y entrevistas.[37] También se realizan tres grupos de discusión: uno con personas con discapacidad intelectual (PDI) que viven en residencia, otro con PDI que viven en pisos con soporte y, después, un grupo de discusión mixto; todos se llevan a cabo en la Masía Can Calopa. En el grupo de discusión de PDI que viven en residencia participaron siete personas (tres mujeres y cuatro hombres); en el grupo de discusión de PDI que viven en pisos, cinco personas (una mujer y cuatro hombres); y en el mixto, once personas (tres mujeres y ocho hombres).
Las entrevistas son semiestructuradas y se realizan de forma individual a seis profesionales de Can Calopa (cuatro mujeres y dos hombres), cuyas funciones son las siguientes: educadoras en residencia, educadoras en pisos, educadoras en ambos espacios y directora de Can Calopa.[38] El guion se construye de forma participativa y se aplica en dos momentos. En el primero, se entrevista a cinco profesionales, se analiza la información aportada y se elabora un segundo guion para la directora de Can Calopa. Este segundo guion busca profundizar en las proyecciones de la labor de Can Calopa y en las barreras sociales e institucionales percibidas en la inclusión sociocomunitaria de las personas con discapacidad intelectual (PDI) con las que trabajan.
La participación y registro de las técnicas sigue la normativa vigente de protección de datos y las orientaciones del Comité de Bioética de la Universitat de Barcelona. Cada participante fue informado sobre las implicaciones de esta investigación y las garantías de anonimato, que respetamos utilizando seudónimos. Los grupos de discusión y entrevistas se registraron en formato audio, se transcribieron e ingresaron de forma manual a una tabla de doble entrada. La primera entrada tiene las cuatro dimensiones centrales de la investigación: autonomía, inclusión comunitaria, exclusión comunitaria e historia personal, con sus respectivas subcategorías. La segunda entrada incorpora la información recogida a través de las diferentes estrategias aplicadas.
El análisis de datos se realiza de forma simultánea y reiterativa. como apuntan Rodríguez et al. (1996), pues, conforme se generaban los datos, se incorporan en la tabla mencionada y se retomaban al integrarse los nuevos datos generados en las sucesivas técnicas.[39] En concreto, se siguieron de forma cíclica las cuatro fases del Modelo de Miles y Huberman (1994, como se citó en Rodríguez et al., 1996), compuestas por la recogida de datos, reducción de datos, disposición y transformación de datos.[40] Todas las fases fueron acompañadas por la coordinación de Can Calopa, quiénes las retroalimentaron y aportaron sugerencias que contribuyeron a dar sentido contextual a los datos.[41] Lo último se apoyó, siguiendo a De la Cuesta (2014), en un proceso continuo de implicación intelectual y emocional con el contexto, que además favoreció aportaciones más profundas de los participantes.[42] Finalmente, los datos se interpretan teniendo como referencia el “análisis crítico del discurso” planteado por Van Dijk (1999), quien recalca que el discurso no se compone solo de un texto, sino que devela un contexto y un posicionamiento sobre la estructura social de quienes lo enuncian.[43]
Para cerrar, se indica que las citas presentadas en los resultados tienen junto al seudónimo asignado a cada participante, el lugar en que vive, en el caso de las PDI y la profesión más el lugar en que se desempeña, en el caso de los profesionales. Ello, para permitir al lector identificar desde dónde habla el o la participante.
4. Resultados
A continuación, se presenta una síntesis descriptiva e interpretativa de los resultados, que se realiza a través del análisis de las dimensiones propuestas.
4.1. Historia personal
Para un 60% de las PDI de Can Calopa, su residencia previa ha sido en un Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) y el 40% restante proviene en su mayoría de vivir con sus familias y en una minoría de vivir en situación de calle.[44] La situación de cada persona y sus experiencias de vida marcan el punto de partida de cada proceso que se llevará a cabo durante el paso por Can Calopa, ya que en los contextos previos hay diversas dimensiones individuales y sociales que no se han podido desarrollar.
Por un lado, las personas que han vivido su infancia en un CRAE, han pasado toda su vida institucionalizadas, tal como expresa una de las profesionales “En el fondo vienen con una institución en la mochila” (Marta, educadora social, residencia). Esta situación puede traer ventajas como la protección, pero también desventajas como una estructura de vida preimpuesta, la pérdida de autonomía o una socialización limitada. Por otro lado, en las personas que han convivido en la vivienda familiar antes de su llegada a Can Calopa, se identifica una situación que queda lejos de la inclusión, ya que participan del entorno a nivel físico, pero no existe una aceptación ni adaptación del mismo para su plena participación.
Al iniciar su proceso en Can Calopa, la gran mayoría de las PDI carecen de hábitos de cuidado personal y de comportamiento social, por falta de acompañamiento familiar y contención por parte de la comunidad. Como lo explica una de las profesionales entrevistadas:
“La higiene, claro, en la etapa de infancia es cuando se educa y se transmiten unos valores, unas reglas en el sentido de la higiene, saber ducharte, saber mantener la presencia, la higiene cuando vas a un trabajo; (…) a lo mejor en el CRAE sí que han hecho un acompañamiento, pero no ha sido demasiado exhaustivo.” (Carla, trabajadora social, residencia).[45]
4.2. Exclusión
Referente a las exclusiones, entendidas como las limitaciones que las PDI viven para acceder a la comunidad, se identifican tres: ubicación de la residencia, percepción negativa de la alteridad y carencia de plazas en pisos.[46] Respecto a la ubicación, todas las participantes sostienen que limita su libertad y las aleja de la comunidad porque dependen de la furgoneta de la cooperativa para acceder y programar sus actividades. El equipo educativo de Can Calopa también identifica la ubicación de la residencia como una limitación para las PDI, Carla (trabajadora social, residencia) lo explica de la siguiente manera:
“Hemos visto que en los pisos la autonomía avanza mucho más rápido que en una residencia aislada, donde tienen que bajar con nosotros en furgoneta… Bueno, quieras o no, la libertad, en ese sentido la tienen más reducida.”
La percepción negativa de la alteridad se evidencia claramente en la discriminación de las inmobiliarias hacia el diagnóstico de las PDI, restringiendo su acceso.[47] En este punto, Esperanza (directora Can Calopa) sostiene que: “Hay un tema social, que es el que recién estábamos hablando, de discriminación social directamente, tanto hacia el diagnóstico de discapacidad, como (...) a la migración.” La discriminación ante la diferencia crea situaciones de injusticia y desigualdad para las PDI, que no consiguen opciones para empezar su vida independiente en un piso tras su paso por la residencia. Por ello, el equipo de Can Calopa ha tenido que tomar medidas para salvaguardar los procesos y el derecho a la vivienda de las personas.
Luego, una educadora de residencia devela que la percepción negativa hacia el otro opera de forma bidireccional, vale decir, que las PDI también deben superar miedos y prejuicios hacia el otro. Dicho proceso, se refleja en la siguiente explicación: “Pepito, por ejemplo, cuando llegó a la resi, tenía mucho miedo de bajar al pueblo, porque veía personas que tenían vestimentas distintas, color de piel distinto, características físicas distintas, hablaban distinto…” (Marta, educadora social, residencia).
Sobre la carencia de plazas de PSAPLL, Carla (trabajadora social, residencia) explica: “(...) estamos intentando mantener a unas personas en residencia que ya podrían estar de forma autónoma en un piso con un soporte, bueno, con una contención menos diaria, en este sentido.”[48] Así, las profesionales dejan entrever que la especulación inmobiliaria y la ausencia de normativas eficaces que la contengan limitan la posibilidad de acceder a una plaza en un piso, retrasando así la inclusión comunitaria de las PDI. Para soslayar esto, Esperanza (directora Can Calopa) nos explica cómo han accionado:
“Hay tres personas que tendrían que estar en residencia y tienen la plaza y nos la pagan, pero están viviendo en pisos ¿vale? (...) Esos son chicos que están ya valorados positivamente para pisos con soporte, cosas que tienen autonomía y la Generalitat lo reconoce. Pero, como no hay plazas, pues están viviendo en piso, en falso, porque en realidad son de residencia.”[49]
La falta de plazas en el PSAPLL, además de retrasar la inclusión comunitaria de las PDI, afecta al desarrollo de la propia autonomía y de los procesos vitales de cada persona. Viviendo en la residencia llega un momento que ciertos aprendizajes o procesos no pueden llevarse a cabo por la vivienda en común y el acompañamiento siempre presente. En este sentido, a favor del desarrollo personal de las PDI, se deban traspasar algunas líneas como tener a personas viviendo en pisos “en falso” o alquilar viviendas en nombre de la cooperativa.
Además de las limitaciones mencionadas, durante los grupos de discusión las PDI reflexionan sobre su discapacidad y la reconocen, pero entienden que la misma no es razón para ser tratados diferente o vivir sin las posibilidades que poseen otras personas. Laura (residencia) lo expresa a través de las siguientes palabras:
“Aunque tengamos discapacidad (...) tengamos problemas y esas cosas, no quiere decir que seamos malas personas. La discapacidad no quiere decir que seamos feos, horrorosos, ni nada de eso. Somos todos capaces, aunque tengamos discapacidad, de tener un piso, tener familia, querernos.”[50]
4.3. Inclusión Comunitaria
En relación a lo expuesto en el apartado anterior, resulta evidente que la inclusión comunitaria de las PDI de Can Calopa se consigue en mayor medida con la llegada a los pisos, tal como lo refleja la definición de Pedro (educador social, pisos):
“Bueno, inclusión comunitaria es compartir, estar presente y que haya un proceso de intercambio social de unos y otras, estar en el pueblo, estar en la ciudad, estar con los vecinos, compartir ocio con las mismas personas. Estar, no estar aquí en el bosque.”[51]
A su vez, las PDI entienden el “estar” como pequeñas acciones de socialización con la vecindad, tales como un saludo al verse en el pasillo o tender la ropa. Ello no implica el establecer una amistad o un diálogo extenso, como si se conociesen de toda la vida, pero sí compartir con la comunidad la voluntad de ser parte. Fernando (pisos) lo expresa así: “que te vean que quieres formar parte de la comunidad, que te vean no como una persona huraña que no sale de casa.”[52]
Con todo, el equipo profesional de Can Calopa entiende y actúa para que la inclusión comunitaria sea un proceso de intercambio bidireccional, donde las PDI y la comunidad tomen conciencia de los aportes virtuosos que tienen para entregarse. Belén (educadora social, residencia/pisos) nos explica su trabajo con las siguientes palabras:
“Quizás en este trabajo de inclusión o de aproximación es más de acompañar a la persona a que descubra qué es lo que hay en la comunidad y cuáles son sus capacidades para poder acercarse a esa comunidad. Es un trabajo bidireccional, que esa persona se dé cuenta de qué capacidades tiene para aportar y que la comunidad se dé cuenta de las capacidades que tiene para acoger.”[53]
Las PDI hacen referencia a las diferencias que supone vivir en la residencia o en pisos, considerando una situación mucho más favorable para ellas el residir en un piso. A través de sus aportaciones se percibe la sensación de libertad que los pisos les otorgan y la posibilidad de elegir por ellos mismos en las diferentes dimensiones de su vida. Así lo expresa Guillermo (pisos):
“Las diferencias por ejemplo son cuando tienes que ir a los lugares, el horario de comer, en un piso puedes decidir tú la hora de comer, si quieres descansar más, descansar menos o el rato que estás por ahí con tus amigos, eso lo limitas más tú.”[54]
Por lo cual, el disponer de plaza en el PSAPLL permite trabajar para alcanzar mayores grados de autonomía.
4.4. Autonomía
El equipo profesional de Can Calopa trabaja para que el acompañamiento que realizan les permita a las PDI ir desarrollando su autonomía, de manera que cada vez necesiten menos apoyos en su cotidianidad. Jorge (Educador Social, Residencia) lo expresa así:
“La idea es que ellos mismos vayan haciendo, (...) se equivoquen y que ellos aprendan de las equivocaciones. (…) Un poco así, estamos entre jugar entre la responsabilidad que tenemos sobre ellos, de protección, pero también la responsabilidad nuestra de autonomía para que ellos crezcan, para dejarles que crezcan como personas.”
Es por ello por lo que el acompañamiento que se realiza desde Can Calopa es individualizado y está centrado en la persona para brindarle herramientas y estar presentes en el seguimiento de su incorporación; de forma tal que las PDI tomen decisiones, se equivoquen y aprendan con el propósito de que cada vez tengan mayor grado de autonomía en su cotidianeidad.
A su vez, las PDI son conscientes de que el acompañamiento es personalizado, como lo comenta un participante: “cada uno, cada referente habla con cada chaval que lleva y es diferente sus objetivos” (Gabriel, Residencia). La intervención realizada por el equipo profesional deviene a modo de acompañamiento individualizado, fomentando principalmente el desarrollo de la autonomía y de la responsabilidad a nivel individual y colectivo. La planificación suele presentarse abierta, para que los procesos no pierdan genuinidad, pero a la vez preparadas para que se creen situaciones de conflicto y error, donde se amplifiquen las posibilidades de crecimiento. Un educador explica la intervención que se realiza de la siguiente manera:
“Tú le pones a una persona la red y que haga ahí el circo que quiera, ahí. Entre más, mejor, y que haga su espectáculo, y que haga el funambulismo (…) Porque si se cae, que tenga red. Pero dejarle que haga las maravillas que quiera hacer allá arriba, con la protección.” (Jorge, educador social, pisos)
Como ha sido mencionado anteriormente, la gran mayoría de las PDI se encuentran tuteladas por distintas fundaciones, una situación que tiene un impacto directo con el trabajo realizado desde la cooperativa. De hecho, las fundaciones tienen una forma de intervenir que podría considerarse más asistencialista, sin conseguir un equilibrio entre la protección de la persona y el desarrollo de su autonomía. Pedro (educador social, pisos) lo explica de la siguiente manera:
“Cada Fundación tiene una forma de intervenir un poco más asistencialista o muy infantil, los infantilizan o asisten demasiado y esto va en contra del fomento de la autonomía, de la toma de decisiones. Entonces no acaban de salir de esa zona de confort, de ya me lo dan todo, no tengo que pensar (…).”
Algunas de las PDI también comparten este punto de vista y afirman que las fundaciones deberían reconocer su capacidad para tomar sus propias decisiones. Sobre este punto, una de las personas expresa:
“Que pueda tomar más mis decisiones, mis derechos, qué puedo hacer, qué no puedo, porque a veces parece que me traten como un niño pequeño. (…) si no tuviese la fundación, quizás si me entendieran un poco más, a lo mejor podría llegar más lejos.” (Tony, Pisos)
Es por ello que, el equipo profesional de Can Calopa coincide en la necesidad de crear un vínculo más estrecho con las fundaciones, que permita la convergencia con los objetivos y modos en que se acompaña a las PDI. Puesto que, la intervención de las fundaciones en relación con la agencia por la autonomía e inclusión comunitaria de las PDI constituye una barrera más a sortear, cuando debiese ser todo lo contrario.
En los diversos procesos llevados a cabo por las PDI, se percibe un progreso acelerado al entrar en pisos y una mayor toma de conciencia sobre el trabajo requerido para conseguir los propios objetivos. Esto se debe, por un lado, a que la adquisición de algunas habilidades y competencias por parte de las PDI en el desarrollo de sus procesos vitales, sólo son posibles en los pisos. Y, por otro lado, porque la llegada a los pisos es una fuente de motivación a causa de la libertad y el poder de toma de decisión que sienten tener. Estos aspectos se evidencian en el relato tanto de profesionales, como de PDI:
“Yo creo que, bueno, lo que más les motivan son las libertades y el poder de decisión también sobre ellos mismos, de “he adquirido todas las habilidades, las actividades básicas de la vida diaria, las instrumentales, y ahora voy a desempeñarlas yo por mí mismo, sin una supervisión.” (Carla, trabajadora social, residencia)
“Bueno, en Resi es como que estás más acompañado y en pisos es como un poco más libre. (…) que en la Resi es todo un poco falso porque tienes muchos apoyos y que en el piso es la realidad.” (Fernando, pisos)
El concepto de libertad es recurrente a lo largo de las aportaciones de las personas entrevistadas, significando para algunas PDI el objetivo final hacia el cual su proceso está direccionado. Es especialmente desde las aportaciones en el grupo de discusión de pisos y en el mixto, donde se aprecia una mirada más holística del proceso desarrollado, integrando la voluntariedad y el esfuerzo que ha implicado. Pero, en el momento de iniciar su vida en pisos, las PDI, experimentan regresiones ante el cambio. Y, aunque este dato pudiese parecer algo negativo en el proceso, más de la mitad de las profesionales coinciden en que el hecho de que se produzca un momento de regresión en la transición es algo natural e incluso positivo, ya que forma parte de una situación de cambio y de su propio proceso de desarrollo de la autonomía. Jorge (educador social, residencia) refuerza esta idea con las siguientes palabras:
“Tiene que pasar por decir, ostras, mira, hoy no me he hecho la cama y no sé qué. Mira cómo está todo. Y venga el educador, o venga la compañera o el compañero de piso (…) y le ponga un espejo. Y entonces que vayan recapacitando, entonces poco a poco va a ir, lo que tenga que cambiar y cambiará, lo que cambie.”
A lo largo de los diferentes procesos que cada PDI afronta, uno de los aspectos que resulta esencial y más significativo para conseguir la autonomía es el desarrollo de la autodeterminación. De hecho, la mayoría del equipo profesional así lo identifica, como se puede comprobar a través de las palabras de Marta (educadora social, residencia), quien además da importancia al desafío que representa desarrollar esta capacidad:
“Autonomía es que seas capaz de poder diferenciarte de los demás y de que tus decisiones no sean presiones de otra persona. En el fondo es desarrollar tu autodeterminación. Y ahí a la autonomía, pues te digo, todo esto es práctica. Suena muy bonito en la teoría, pero en la práctica es el desafío.”
Sobre el significado de autodeterminación y la responsabilidad que conlleva tomar las propias decisiones, se puede apreciar una evolución entre el imaginario de las PDI de residencia y de pisos, ya que con este cambio también aumenta la toma de conciencia. Por un lado, las PDI de residencia tienen altas expectativas sobre las posibilidades de autodeterminación que obtendrán al vivir en pisos, algunas veces sin pensar en las posibles consecuencias. Algunas de las voces recogidas lo expresan de la siguiente manera: “Ver la tele porque aquí no vemos todo el mundo la tele. (…) Podemos beber si queremos todos los días Coca-Cola y aquí no se puede” (Laura, Residencia); y “Dormir a la hora que quieras. Aquí hay horarios. (…) Beber lo que quieras. (…) Salir de fiesta” (Pablo, residencia).
Mientras que las PDI de piso realizan una valoración más general de estas decisiones, al contrastarlas con las responsabilidades que conlleva la vida sin un acompañamiento continuo:
“Entonces, es como que después solito vas diciendo no me voy a quedar jugando, no voy a quedarme viendo el teléfono, sino que quizás me voy a acostar un poco más temprano. Es una disciplina eso de a tal hora me acuesto.” (Tony, pisos)
Resulta evidente que, para una transición positiva hacia el PSAPLL, es necesario el desarrollo de algunas habilidades funcionales, que permitan a las PDI vivir de forma autónoma. Una persona residente de piso reflexiona sobre el compromiso requerido en este proceso:
“Si tú quieres irte a un piso y ser autónomo tienes que aprender cosas, si vas un poco en plan de me cuelgo y no hago nada, entonces no puedes pretender luego irte y avanzar, porque será imposible que puedas avanzar (…) O sea si quieres irte a vivir, vale, es justo y es tú vida, pero entonces trabaja para eso.” (Fernando, pisos)
En esta línea, las PDI de residencia coinciden en que durante su estancia en Can Calopa están desarrollando habilidades funcionales importantes para vivir en un piso, entre las que destacan: la autonomía, el trabajo, la limpieza y la cocina. Mientras que las PDI de pisos dan importancia al acompañamiento de Can Calopa en el desarrollo de otras habilidades funcionales como: ser organizados en la gestión cotidiana de sus vidas, su alimentación y compras. De todas formas, se revela que la adquisición de las diversas habilidades funcionales se acelera cuando las PDI están en los pisos. Esto se debe, en parte, al hecho de que el contar con menos soportes les impulsa a ser más resolutivos. Así se refleja en las palabras de un profesional:
“El avance que tienen en los pisos es bestial, en 3 meses asumen unas capacidades y unas habilidades que aquí te puedes tirar 1 año. Y no sabría decirte por qué, pero pasa. Que van a pisos, no tienen tanto soporte, tanto recurso humano detrás, no estamos tan presentes y avanzan.” (Pedro, educador social, pisos)
Un aspecto fundamental para vivir en pisos es aprender la gestión económica, por ello el bienestar material es un aspecto que se empieza a trabajar desde la estancia en residencia. Pero, uno de los inconvenientes en la gestión monetaria es que, gran parte de las PDI, no conocen el dinero del que disponen y la manera en la que se gestiona por parte de la fundación que las tutela. Las PDI en pisos, al tener un mayor margen de gestión monetaria, comienzan a administrar sus recursos y pueden conocer la realidad económica de la comunidad en la que viven. Así lo explica una de las PDI residente en piso:
“(…) ir a comprar, solo, también… porque te da como más proyección de lo que vas a comprar y todo y hacerte un menú sobre todo… yo el menú ya no lo hago, pero antes lo hacía. (…). Y porque compro lo que puedo, porque el mercado está carísimo. Y miro pescado, yo miro el pescado y digo: sí pescado va a comprar mi abuela porque vale más caro.” (Rosa, pisos)
Este aspecto va directamente ligado al contenido presentado en los apartados anteriores, la ubicación de los pisos se encuentra en la ciudad, no en un entorno de exclusión geográfica como es la residencia. De esta manera, las PDI se encuentran en un contexto de conexión directa con la comunidad y con la realidad del mundo social, una situación que les permite la comprensión de las dificultades que se afrontan en la vida cotidiana y con las que deben lidiar desde el ejercicio de la autonomía. Es así como, a través de la experiencia en los pisos, converge el proceso individual que cada PDI desarrolla, con el comunitario.[55]
Discusión y conclusiones
Los planteamientos generales de las PDI y los profesionales de Can Calopa sobre la discapacidad y las barreras que conlleva, refuerzan la necesidad social e institucional de superar la obsesión por alcanzar “normalidad cognitiva” y comprender la discapacidad como una condición consustancial a la vida humana, tal como abogan las Naciones Unidas (2007), la OMS (2023) y Enriquez (2018).[56] En concreto las PDI de la cooperativa reconocen su discapacidad, la comprenden y argumentan que ésta no debiese ser motivo para estar en situación de menoscabo de derechos e inclusión en la comunidad.
Como mencionan Verdugo et al. (2013), la discapacidad es compleja y, además, se encuentra influenciada por el contexto.[57] Tal como se identifica en los testimonios recogidos, los antecedentes de las PDI de Can Calopa han generado, en la mayoría de los casos, una carencia de hábitos de cuidado personal y de comportamiento social. Ya que, gran parte proviene de un contexto en el que todavía se aborda la discapacidad desde el modelo tradicional propuesto por Puig de la Bellacasa (1990, como se citó en Verdugo et al., 2013) o la intervención técnica y especializada propuesta por Demetrio Casado (1991, como se citó en Verdugo et al., 2013).[58]
En la investigación los profesionales y las PDI sostienen que una de las barreras para acceder a la comunidad es la carencia de viviendas, dada las limitaciones políticas y la especulación inmobiliaria presentes en Catalunya.[59] En este punto, una profesional sintetiza que cuando hablamos de la carencia de plazas en los pisos estamos ante una debilidad del sistema, juicio que converge con Subirats el al. (2004), en tanto, definen la exclusión social como un fenómeno “politizable”, cuya superación depende del accionar de la institucionalidad pública y la sociedad civil.[60]
Los resultados reflejan que Can Calopa entiende y practica la inclusión comunitaria como un proceso individual y colectivo, coincidiendo con los planteamientos de Subirats et al. (2004).[61] Es ineludible que éste alcanza altos niveles de desarrollo cuando las personas acceden al PSAPLL, pues allí inician la vida con y entre el resto de los miembros de la comunidad; transformándose las relaciones interpersonales, los enfoques del acompañamiento y la percepción de la alteridad. Además, siguiendo lo propuesto por Soler-Torramilans y Laborda-Molla (2023), los pisos posibilitan que las PDI aumenten su red de relaciones interpersonales y comiencen a ver en la comunidad un espacio de pertenencia y apoyo.[62]
En este sentido, resulta destacable la comprensión adoptada por Can Calopa por su claridad en que ésta no se mide por la cantidad de lazos que las personas construyen con su comunidad, sino por la posibilidad de poder decidir cuántos y cómo se construyen. Como mencionan Soler-Torramilans y Laborda-Molla (2023) la medición de la inclusión comunitaria, no se puede basar en la cantidad de veces que se está en contacto con ella; sino en el sentimiento de pertenencia, confianza y apoyos que se generan.[63] Es por ello que se entiende a la comunidad como una construcción voluntaria de lazos, donde tanto los miembros que ya están en ella, como los que no lo están del todo por situaciones de exclusión son co-responsables de esta acción.
Ello es coherente con la definición de que la comunidad es ante todo una “elección” desarrollada por Barbero y Cortés (2005); Llena et al (2009) y Úcar (2012).[64] Por ende, el proceso que cada persona desarrolla, desde su llegada a Can Calopa, es personal y único, y la estancia en la residencia, en la mayoría de los testimonios recogidos, se muestra como un paso esencial para poder llegar a vivir en un piso. No obstante, es en los pisos donde se produce un progreso acelerado de ciertas capacidades y habilidades, así como una mayor toma de conciencia de las PDI respecto a sus necesidades y exigencias.
A lo largo de la investigación, se evidencia que Can Calopa trabaja desde un modelo más acorde al de la Calidad de Vida y Apoyos, propuesto por la AAIDD.[65] Según Verdugo et al. (2013), siguiendo este modelo, “el funcionamiento del individuo en su interacción con el entorno que le rodea mejorará si se le ofrecen los apoyos adecuados”.[66] De esta manera, se intenta ofrecer un acompañamiento holístico e integrado, pero considerando las 8 dimensiones de la calidad de vida propuestas por Schalock y Verdugo (2007), resulta evidente que para es necesario desarrollar algunas dimensiones en el contexto de piso, como por ejemplo las relaciones interpersonales, el desarrollo personal, la autodeterminación o la inclusión social, conseguir mejorar el nivel de bienestar.[67]
La autodeterminación es un concepto recurrente a lo largo de los datos analizados, habilidad que se concreta con la llegada a los pisos, ya que se empieza decidir por primera vez, en la mayoría de los casos: cómo vivirán en el piso, cómo lo organizarán y cómo colaborarán entre sí. El sentido de la responsabilidad evoluciona con la experiencia en los pisos, pues lleva a las personas a decidir por sí mismas, contemplando todos los factores y optando por lo que es mejor para ellas. Esto concuerda con lo planteado por Wehmeyer (2005), quien explica que la autodeterminación se identifica con actuar como agente causal de la propia vida para mantener o mejorar su calidad.
[68]Es destacable el proceso bidireccional y habilitante desarrollado por Can Calopa, pues en todo momento se actúa desde una postura de derechos y capacidades, tal como lo propone Verdugo et al. (2013), contribuyendo a reemplazar la mirada de déficit y habilitación, como queda reflejado en las palabras de una profesional, cuando hace referencia a los aportes recíprocos entre la sociedad y las PDI.[69] La programación y evaluación de los objetivos planteados en los PIAI, como apuntan Verdugo et al., (2013, 2021), se decide en base a la necesidad de servicios y apoyos en las limitaciones de la vida diaria, remarcando apoyos individualizados en ambientes inclusivos en la comunidad.[70]
En conclusión, el objetivo de esta investigación ha sido de analizar el impacto que tiene para las personas con discapacidad intelectual de Can Calopa el disponer de una plaza en un piso con soporte, en su proceso de inclusión comunitaria. A lo largo de su realización, se ha podido comprobar la importancia de la ubicación de los pisos, ya que se trata de un contexto que facilita la creación y mantenimiento de vínculos con la comunidad. Además, se ha evidenciado un progreso acelerado de desarrollo tanto a nivel social como personal con la llegada a los pisos, posibilitando la superación de las percepciones negativas de la alteridad por medio de la convivencia con la diversidad y ampliando las posibilidades de desarrollo de ciertas habilidades y capacidades
A través del análisis cualitativo de los datos, se ha podido dar respuesta a los interrogantes planteados al principio del proyecto. Sobre la primera pregunta, ¿cuál es el proceso desarrollado por las personas para incorporarse al recurso del PSAPLL?, destaca la importancia del proceso de adquisición de habilidades y capacidades que posibilitan desarrollar mayores niveles de autonomía y autodeterminación. En relación con la segunda pregunta, ¿cómo se transforman sus capacidades y habilidades, así como también, sus relaciones con la comunidad al vivir en un piso?, se ha evidenciado un progreso acelerado de desarrollo a nivel personal y social, ya que se trata de un contexto que facilita la creación y mantenimiento de vínculos con la comunidad. Sobre la tercera y última pregunta, ¿de qué manera valoran las personas participantes la inclusión comunitaria?, se concluye que la inclusión comunitaria no se mide por la cantidad de lazos construidos, sino por la posibilidad de decidir cuántos y cómo se construyen.
A modo de cierre, resulta esencial considerar que la inclusión de cualquier persona en la comunidad, independientemente de sus características, es una cuestión de derechos. El primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos expone que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos (NU, 1948) y como apunta Enríquez (2018), la discapacidad es inherente a la condición humana.[71] Las personas participantes, a lo largo de esta investigación, hacen referencia al derecho al amor, en todas sus dimensiones, al derecho a la libertad, al ocio y a la cultura, a la reciprocidad, al derecho a decidir. Todos estos escenarios forman parte de la vida de cualquier persona, y la posibilidad de acceder a la comunidad para recibir lo que se merece y proporcionar aquello que se es, nunca debería ser vulnerada. En definitiva, los PSAPLL marcan el inicio de la ampliación y diversificación de las relaciones comunitarias de las PDI, posibilitándoles vivir en comunidad la vida que les pertenece.
Bibliografía
Barbero, J. M. y Cortès, F. (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Alianza Editorial.
Castel, R. (1995). Les pièges de l’exclusion. Lien social et Politiques, (34), 13-21.
Crespo, M. y Verdugo M.A. (2013). Planificación centrada en la persona: una nueva forma de trabajar en el ámbito de la discapacidad. En M.A. Verdugo y R.L. Schalock (Coords.), Discapacidad e inclusión. Manual para la docencia (pp. 135-154). Salamanca: Amarú Ediciones, Colección Psicología.
De la Cuesta, C. (12 diciembre 2013). Del texto a la subjetividad: cuestiones centrales en el análisis cualitativo de los datos. [Seminari Internacional d'Investigació Qualitativa Aplicada a les Ciències Socials (1r: 2013)]. Recuperat de https://www.ub.edu/ubtv/video/del-texto-a-la-subjetividad-cuestiones-centrales-en-el-analisis-cualitativo-de-los-datos.
Enríquez, Y. (2018) Discapacidad: una heurística para la condición humana. Revista Bioética 26 (2), pp.206-217. https://www.scielo.br/j/bioet/a/h4cRsJVxcQg4rDbbJt6RMCg/?format=pdf.
Generalitat de Catalunya Gencat. (29 febrero 2024). Eclipsamiento diagnóstico en discapacidad intelectual y del desarrollo. [Sitio web]. Recuperado de https://essencialsalut.gencat.cat/es/detalls/Article/eclipsament-diagnostic-discapacitat-intellectual-desenvolupament
Gorabide Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Bizkaia. (17 mayo 2024). Discapacidad Intelectual en Cifras. [Sitio web]. Recuperado de https://gorabide.com/discapacidad-intelectual/en-cifras/
Ley 6/2022. De modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación”. 31 de marzo de 2022. BOE 78
Llena, A. Parcerisa, A. y Úcar, X. (2009). 10 ideas clave. La acción comunitaria. Editorial Graó.
L’Olivera. (2020). Can Calopa. https://olivera.org/es/visitanos/can-calopa-2/
Naciones Unidas, Asamblea General (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos, Resolución 217 A (III). https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
Naciones Unidas, Asamblea General (2007). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Resolución 61/106. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
Organización Mundial de la Salud (2011). Informe Mundial sobre la Discapacidad. https://bibliotecadigital.indh.cl/server/api/core/bitstreams/c04eaa9f-d77b-4c85-9743-1f2846c0bd66/content
Organización Mundial de la Salud (2023). Discapacidad. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
RESOLUCIÓ DSO/1057/2022 [Departament de Drets Socials]. Per la qual s'inclou a l'Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, l'annex que regula les condicions d'execució i els criteris de provisió per al servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat intel·lectual, el servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat física i el servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb problemática social derivada de malaltia mental, en règim de concert social. 9 d'abril de 2022. DOGC 8649.
Rodríguez, G., García E. y Gil, J. (1996). Aspectos básicos sobre el análisis de datos. Metodología de la investigación cualitativa. (pp.197-218) Ediciones Aljibe.
Sabariego, M., Massot, M. I. y Dorio, I. (2009). Métodos de investigación cualitativa. En R. Bisquerra (Ed.). Metodología de la investigación educativa (pp.293-328). La Muralla.
Sandín, M. P. (2003). Investigación cualitativa en educación fundamentos y tradiciones. McGraw-Hill.
Schalock, R. L. y Verdugo, M. A. (2007). El concepto de calidad de vida en los servicios y apoyos para personas con discapacidad intelectual. Siglo Cero, 38(4), 21-36.
Soler-Torramilans, J. y Laborda-Molla, C. (2023). Inclusión Comunitaria de Personas con Discapacidad Intelectual: El Rol de las/los Profesionales de Soporte Educativo. Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva, 16(2), 52-77.
Subirats, J., Riba, C., Giménez, L., Obradors, A., Giménez, M., Queralt, D., Bottos, P. y Rapoport, A. (2004). Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea. Fundación la Caixa.
Úcar, X. (2012). La comunidad como elección: teoría y práctica de la acción comunitaria. En A. Zambrano y H. Berroteta (Eds.). Teoría y práctica de la Acción Comunitaria. Aportes desde la Psicología Comunitaria. (pp. 37-73). RiL editores.
Van Dijk, T. (1999). El análisis crítico del discurso. Anthropos Huellas del conocimiento, (186), 23-36.
Verdugo, M. A., Schalock, R. L., Arias, B., Gómez, L. E. y Jordán de Urríes, B. (2013). Calidad de Vida. En: Miguel A. Verdugo y Robert L. Schalock (Coords.) Discapacidad e Inclusión. Manual para la docencia (pp. 443-461). Salamanca: Amarú.
Verdugo Alonso, M. Ángel, Schalock, R. L. y Gómez Sánchez, L. E. (2021). El modelo de calidad de vida y apoyos: la unión tras veinticinco años de caminos paralelos. Siglo Cero, 52(3), 9–28. https://doi.org/10.14201/scero2021523928
Wehmeyer, M.L. (2005): “Self-determination and individuals with severe disabilities: Re-examining meanings and misinterpretations”, Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 30 (3), 113-120.
Wehmeyer, M.L., Verdugo, M.A. y Vicente, E., (2013). Autodeterminación. En M.A. Verdugo y Schalock, R. L. (coords.), Discapacidad e Inclusión. Manual para la Docencia (pp. 463-494) Salamanca: Amarú.
Las opiniones, análisis y conclusiones del autor son de su responsabilidad y no necesariamente reflejan el pensamiento de la Revista Inclusiones. | |
[1] Naciones Unidas, Asamblea General, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Resolución 61/106 (2007), https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities.
[2] España, Gobierno de España, “Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación,” Boletín Oficial del Estado, no. 78, 31 de marzo de 2022.
[3] Generalitat de Catalunya, 'Resolución DSO/1057/2022'
[4] L’Olivera, “Can Calopa,” sitio web, 2020, https://olivera.org/es/visitanos/can-calopa-2/.
[5] Generalitat de Catalunya, Departament de Drets Socials, “Resolución DSO/1057/2022,” Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no. 8649, 9 de abril de 2022.
[6] Yordanis Enríquez Canto, “Discapacidad: Una heurística para la condición humana,” Revista Bioética 26, no. 2 (2018), 206–17, https://www.scielo.br/j/bioet/a/h4cRsJVxcQg4rDbbJt6RMCg/?format=pdf.
[7] Joan Subirats, Clara Riba, Laura Giménez, Anna Obradors, María Giménez, Didac Queralt, Patricio Bottos y Ana Rapoport, Pobreza y exclusión social: Un análisis de la realidad española y europea (Barcelona: Fundación La Caixa, 2004), 11.
[8] Subirats et al., Pobreza y exclusión, 30.
[9] Subirats et al., Pobreza y exclusión, 19.
[10] Subirats et al., Pobreza y exclusión, 11–30.
[11] Naciones Unidas, Asamblea General, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Resolución 61/106 (2007), https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities.
[12] Organización Mundial de la Salud, “Discapacidad,” sitio web, 2023, https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health.
[13] Organización Mundial de la Salud, “Discapacidad.”
[14] Gorabide, “Discapacidad intelectual en cifras,” sitio web, 17 de mayo de 2024, https://gorabide.com/discapacidad-intelectual/en-cifras/.
[15] Generalitat de Catalunya, “Eclipsamiento diagnóstico en discapacidad intelectual y del desarrollo,” sitio web, 29 de febrero de 2024, https://essencialsalut.gencat.cat/es/detalls/Article/eclipsament-diagnostic-discapacitat-intellectual-desenvolupament.
[16] Joana Soler Torramilans y Cristina Laborda Molla, “Inclusión comunitaria de personas con discapacidad intelectual: El rol de las/los profesionales de soporte educativo,” Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva 16, no. 2 (2023), 52–77.
[17] Subirats et al., Pobreza y exclusión, 149.
[18] Subirats et al., Pobreza y exclusión, 30.
[19] Josep Manuel Barbero y Ferrán Cortés, Trabajo comunitario, organización y desarrollo social (Madrid: Alianza Editorial, 2005), 45–60; Maria Asunción Llena Berñe, Artur Parcerisa y Xavier Úcar, 10 ideas clave: La acción comunitaria (Barcelona: Editorial Graó, 2009), 25–40; Xavier Úcar, “La comunidad como elección: Teoría y práctica de la acción comunitaria,” en Teoría y práctica de la acción comunitaria: Aportes desde la psicología comunitaria, ed. A. Zambrano y H. Berroteta (Santiago: RiL Editores, 2012), 37–73.
[20] Miguel Ángel Verdugo Alonso, Robert L. Schalock, Benito Arias Martínez, Laura Elisabet Gómez Sánchez y Francisco de Borja Jordán de Urríes Vega, “Calidad de vida,” en Discapacidad e inclusión: Manual para la docencia, coord. Miguel Ángel Verdugo Alonso y Robert L. Schalock (Salamanca: Amarú Ediciones, 2013), 443–61.
[21] Organización Mundial de la Salud, Informe mundial sobre la discapacidad (2011), https://bibliotecadigital.indh.cl/server/api/core/bitstreams/c04eaa9f-d77b-4c85-9743-1f2846c0bd66/content.
[22] Miguel Ángel Verdugo Alonso, Robert L. Schalock, Benito Arias Martínez, Laura Elisabet Gómez Sánchez y Francisco de Borja Jordán de Urríes Vega, “Calidad de vida,” en Discapacidad e inclusión: Manual para la docencia, coord. Miguel Ángel Verdugo Alonso y Robert L. Schalock (Salamanca: Amarú Ediciones, 2013), 443–61.
[23] Verdugo et al., “Calidad de vida,” 445–47.
[24] Verdugo et al., “Calidad de vida,” 22.
[25] Robert L. Schalock y Miguel Ángel Verdugo Alonso, “El concepto de calidad de vida en los servicios y apoyos para personas con discapacidad intelectual,” Siglo Cero 38, no. 4 (2007), 21–36.
[26] Michael L. Wehmeyer, Miguel Ángel Verdugo Alonso y Eva Vicente Sánchez, “Autodeterminación,” en Discapacidad e inclusión: Manual para la docencia, coord. Miguel Ángel Verdugo Alonso y Robert L. Schalock (Salamanca: Amarú Ediciones, 2013), 463–94.
[27] Michael L. Wehmeyer, “Self-Determination and Individuals with Severe Disabilities: Re-examining Meanings and Misinterpretations,” Research and Practice for Persons with Severe Disabilities 30, no. 3 (2005), 117.
[28] Miguel Ángel Verdugo Alonso, Robert L. Schalock, Benito Arias Martínez, Laura Elisabet Gómez Sánchez y Francisco de Borja Jordán de Urríes Vega, “Calidad de vida,” en Discapacidad e inclusión: Manual para la docencia, coord. Miguel Ángel Verdugo Alonso y Robert L. Schalock (Salamanca: Amarú Ediciones, 2013), 443–61; Miguel Ángel Verdugo Alonso, Robert L. Schalock y Laura Elisabet Gómez Sánchez, “El modelo de calidad de vida y apoyos: La unión tras veinticinco años de caminos paralelos,” Siglo Cero 52, no. 3 (2021), 9–28, https://doi.org/10.14201/scero2021523928.
[29] Manuela Crespo Cuadrado y Miguel Ángel Verdugo Alonso, “Planificación centrada en la persona: Una nueva forma de trabajar en el ámbito de la discapacidad,” en Discapacidad e inclusión: Manual para la docencia, coord. Miguel Ángel Verdugo Alonso y Robert L. Schalock (Salamanca: Amarú Ediciones, 2013), 135–54.
[30] L’Olivera, “Can Calopa,” sitio web, 2020, https://olivera.org/es/visitanos/can-calopa-2/.
[31] Robert L. Schalock y Miguel Ángel Verdugo Alonso, “El concepto de calidad de vida en los servicios y apoyos para personas con discapacidad intelectual,” Siglo Cero 38, no. 4 (2007), 21–36; L’Olivera, “Can Calopa,” sitio web, 2020, https://olivera.org/es/visitanos/can-calopa-2/.
[32] Manuela Crespo Cuadrado y Miguel Ángel Verdugo Alonso, “Planificación centrada en la persona: Una nueva forma de trabajar en el ámbito de la discapacidad,” en Discapacidad e inclusión: Manual para la docencia, coord. Miguel Ángel Verdugo Alonso y Robert L. Schalock (Salamanca: Amarú Ediciones, 2013), 135–54.
[33] L’Olivera, “Can Calopa,” sitio web, 2020, https://olivera.org/es/visitanos/can-calopa-2/.
[34] María Paz Sandín Esteban, Investigación cualitativa en educación: Fundamentos y tradiciones (Madrid: McGraw-Hill, 2003), 123.
[35] Marta Sabariego Puig, María Inés Massot Lafon y Inmaculada Dorio Alcaraz, “Métodos de investigación cualitativa,” en Metodología de la investigación educativa, ed. Rafael Bisquerra (Madrid: La Muralla, 2009), 293–328.
[36] L’Olivera, “Can Calopa,” sitio web, 2020, https://olivera.org/es/visitanos/can-calopa-2/; Generalitat de Catalunya, Departament de Drets Socials, “Resolución DSO/1057/2022,” Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no. 8649, 9 de abril de 2022.
[37] L’Olivera, “Can Calopa,” sitio web, 2020, https://olivera.org/es/visitanos/can-calopa-2/.
[38] L’Olivera, “Can Calopa,” sitio web, 2020, https://olivera.org/es/visitanos/can-calopa-2/.
[39] Gregorio Rodríguez Gómez, Javier Gil Flores y Eduardo García Jiménez, Metodología de la investigación cualitativa (Málaga: Aljibe, 1996), 145–47.
[40] Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez, Metodología de la investigación cualitativa, 153–55, citando a Matthew B. Miles y A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 2ª ed. (Thousand Oaks, CA: Sage, 1994).
[41] L’Olivera, “Can Calopa,” sitio web, 2020, https://olivera.org/es/visitanos/can-calopa-2/.
[42] Carmen De la Cuesta Benjumea, “El análisis cualitativo de datos en la investigación en salud,” en Metodología de la investigación en ciencias de la salud, ed. Carmen De la Cuesta Benjumea y Juan Diego Ramos-Pichardo (Málaga: Aljibe, 2014), 45–62.
[43] Teun A. Van Dijk, “El análisis crítico del discurso,” Discurso & Sociedad 1, no. 1 (1999), 18–47, http://www.dissoc.org/ediciones/v01n01/DS1(1)VanDijk.html.
[44] L’Olivera, “Can Calopa,” sitio web, 2020, https://olivera.org/es/visitanos/can-calopa-2/.
[45] L’Olivera, “Can Calopa,” sitio web, 2020, https://olivera.org/es/visitanos/can-calopa-2/.
[46] L’Olivera, “Can Calopa,” sitio web, 2020, https://olivera.org/es/visitanos/can-calopa-2/.
[47] L’Olivera, “Can Calopa.”
[48] L’Olivera, “Can Calopa.”
[49] L’Olivera, “Can Calopa.”
[50] L’Olivera, “Can Calopa.”
[51] L’Olivera, “Can Calopa.”
[52] L’Olivera, “Can Calopa.”
[53] L’Olivera, “Can Calopa.”
[54] L’Olivera, “Can Calopa.”
[55] L’Olivera, “Can Calopa.”
[56] Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Nueva York: Naciones Unidas, 2007), 4; Organización Mundial de la Salud (OMS), “Discapacidad,” sitio web, 2023, https://www.who.int/es/health-topics/disability; Juan Manuel Enríquez Canto, “Discapacidad y derechos humanos: Una perspectiva desde la diversidad,” Revista de Derechos Humanos 12, no. 2 (2018): 45–67.
[57] Miguel Ángel Verdugo et al., “Calidad de vida y discapacidad intelectual: Un modelo integrador,” Siglo Cero 44, no. 2 (2013): 15–30.
[58] Verdugo et al., “Calidad de vida y discapacidad intelectual,” 18, citando a Rafael Puig de la Bellacasa, El modelo tradicional de atención a la discapacidad (Madrid: Editorial Universitaria, 1990); y Demetrio Casado, Intervención técnica en servicios sociales (Madrid: Siglo XXI, 1991).
L’Olivera, “Can Calopa,” sitio web, 2020, https://olivera.org/es/visitanos/can-calopa-2/.
[59] L’Olivera, “Can Calopa,” sitio web, 2020, https://olivera.org/es/visitanos/can-calopa-2/.
[60] Joan Subirats et al., Pobreza y exclusión social: Un análisis de la realidad española y europea (Barcelona: Fundación La Caixa, 2004), 35–40.
[61] Subirats et al., Pobreza y exclusión social, 42.
[62] Marta Soler-Torramilans y Rosa Laborda-Molla, “Inclusión comunitaria y discapacidad intelectual: Un enfoque relacional,” Revista Española de Discapacidad 11, no. 1 (2023): 23–45.
[63] Soler-Torramilans y Laborda-Molla, “Inclusión comunitaria y discapacidad intelectual,” 28.
[64] Jesús Barbero y Pilar Cortés, Trabajo comunitario y acción social (Madrid: Síntesis, 2005), 67; Anna Llena et al., 10 ideas clave en intervención comunitaria (Barcelona: Graó, 2009), 15–20; Xavier Úcar, “La comunidad como espacio de intervención social,” Pedagogía Social 20 (2012): 45–60.
[65] L’Olivera, “Can Calopa.”
[66] Verdugo et al., “Calidad de vida y discapacidad intelectual,” 22.
[67] Robert L. Schalock y Miguel Ángel Verdugo, “El concepto de calidad de vida en los servicios y apoyos para personas con discapacidad intelectual,” Siglo Cero 38, no. 1 (2007): 5–21.
[68] Michael L. Wehmeyer, “Self-Determination and Individuals with Significant Disabilities: Reexamining Meanings and Misinterpretations,” Research and Practice for Persons with Severe Disabilities 30, no. 3 (2005): 113–20.
[69] Verdugo et al., “Calidad de vida y discapacidad intelectual,” 25.
[70] Verdugo et al., “Calidad de vida y discapacidad intelectual,” 27; Miguel Ángel Verdugo et al., “El modelo de calidad de vida y apoyos en la práctica,” Revista Española de Discapacidad 9, no. 2 (2021): 15–35.
[71] Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos (Nueva York: Naciones Unidas, 1948), artículo 1; Enríquez Canto, “Discapacidad y derechos humanos,” 50.